Cuando pensamos en inteligencia artificial en ciencia, muchos (o al menos los más freakys) quizás imaginamos una escena futurista al estilo Marvel: Tony Stark conversando con JARVIS, su asistente virtual, mientras se despliegan en el aire hologramas y modelos 3D del cerebro con sus conexiones neuronales o incluso planos de sus próximas creaciones. Lastimosamente, en la vida real, hacer ciencia utilizando IA no es tan cinematográfico ni divertido. O quizás sí, pero no de la forma que esperamos. Lo más importante es que abre puertas igual de sorprendentes que nos permiten hacer frente a muchos desafíos actuales de manera innovadora. Hoy en día, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave de empresas biofarmacéuticas como Pfizer o AstraZeneca, que ha hecho posible acelerar ensayos clínicos. Gracias a ella, han podido optimizar el diseño de protocolos, mejorar el reclutamiento de pacientes y el análisis de datos en tiempo real, logrando así reducir tiempos de desarrollo e incrementar la seguridad de los estudios.
En el ámbito académico, recientemente un grupo de investigadores, publicó un estudio en la revista Cell donde demostraron cómo la IA permite hacer frente a una de las principales crisis de salud pública: la resistencia a los antibióticos. Año a año, cinco millones de personas mueren a causa de infecciones con bacterias que han evolucionado y se han vuelto demasiado fuertes a los fármacos existentes.
En este estudio, utilizaron inteligencia artificial generativa para diseñar desde cero nuevos antibióticos capaces de eliminar bacterias resistentes. Crearon una biblioteca de treinta millones de compuestos, de los cuales veintidós fueron seleccionados y sintetizados en el laboratorio basándose en la predicción de otros modelos de IA sobre qué tan eficaces, seguros y viables podrían ser. De estos, seis mostraron propiedades antibióticas y uno de ellos demostró matar bacterias más rápido que algunos antibióticos existentes. Incluso cuando los científicos intentaron forzar su resistencia en el laboratorio, las bacterias no consiguieron sobrevivir. Lo más notable es que este logro no solo aporta nuevos candidatos de fármacos contra diez cepas diferentes (previamente resistentes) sino que también abre el camino para el estudio y diseño de otros.
Pero la IA no sólo es una pieza fundamental en el ámbito de la salud, sino también en astronomía, donde facilita el procesamiento masivo de datos generados por los telescopios modernos, posibilita la exploración de simulaciones realistas de agujeros negros y detectar eventos cósmicos en tiempo real. En geociencias, ha permitido mejorar la predicción de fenómenos naturales y el análisis de imágenes satelitales con mayor precisión.
Es clave destacar que, cuando se habla de inteligencia artificial en ciencia, no se trata de simples chatbots como los que utilizamos diariamente (ChatGPT o Gemini) sino de modelos muy complejos, entrenados con grandes cantidades de datos y que son capaces de llevar a cabo tareas específicas, reutilizando aquello que “saben” para resolver nuevos problemas.
Sin embargo, como en toda película de superhéroes, también hay una contracara, y es que, si bien los modelos de IA son eficientes, muchos investigadores reportan que tienden a presentar sesgos y errores conocidos como “alucinaciones”, es decir, establecen relaciones inexistentes y presentan sus conclusiones con una confianza infundada. Es importante, entonces, la revisión humana de manera crítica de estos modelos para percibir dónde fallan e incorporar protocolos para su uso responsable.
La IA resulta finalmente una aliada de la ciencia, siempre y cuando se utilice de forma ética, responsable y científicamente sólida.
Por Manuela Beltrán, alumna de la Licenciatura en Biotecnología de UADE
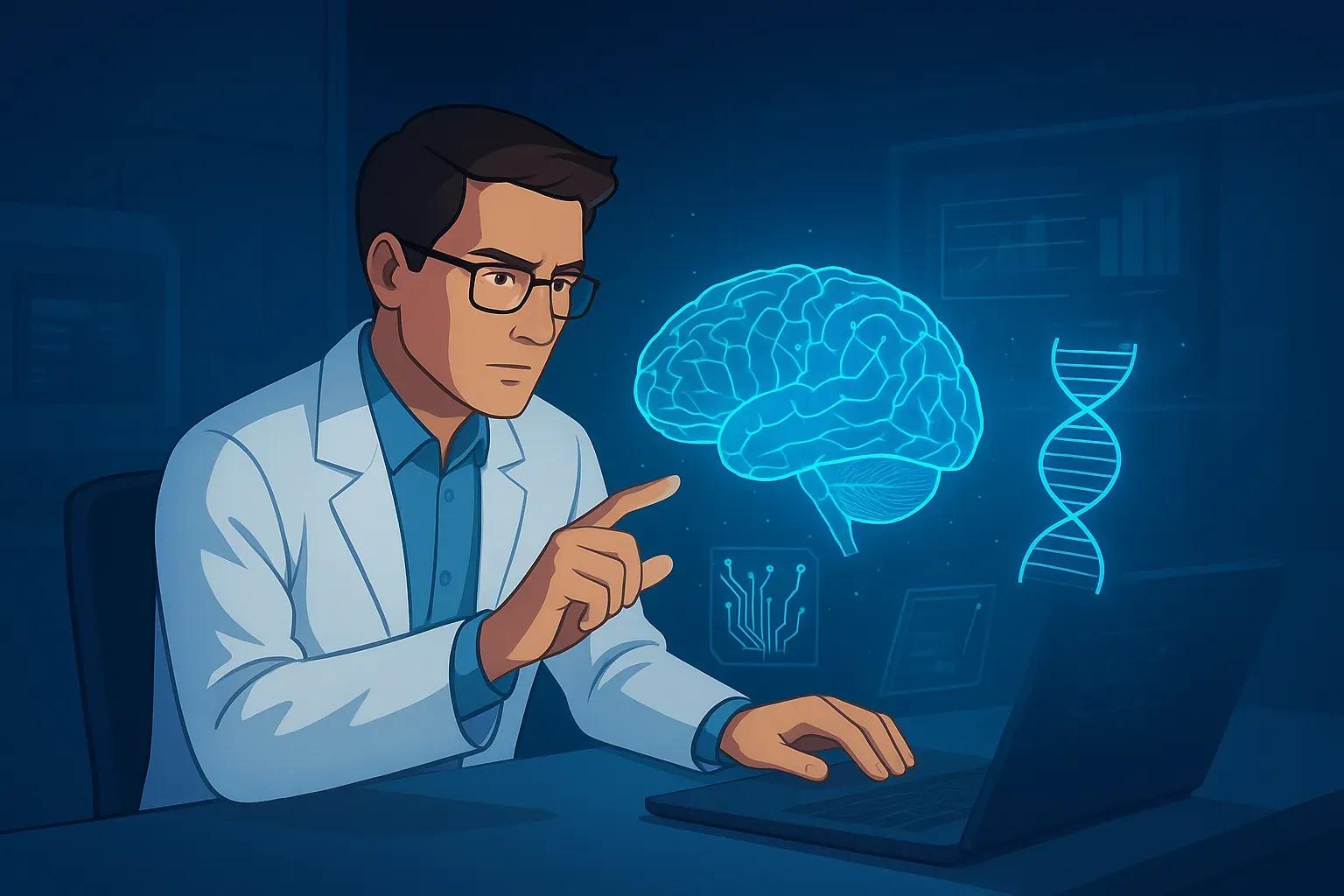
Comentarios